En OPINIÓN LIBRE |
ACUARELAS TANTARINAS: "Chaquipaqui" o el realismo mágico andino
Lo veíamos partir, ilusionados. Soberbio jinete, montado sobre “caramelo”, enjaezado con riendas de cuero con incrustaciones de plata, arreando una recua de acémilas...
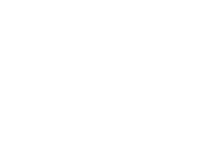
|
Por: Esteban Saldaña Gutiérrez - Ingeniero Industrial |
|---|
Lo veíamos partir, ilusionados. Soberbio jinete, montado sobre “caramelo”, enjaezado con riendas de cuero con incrustaciones de plata, arreando una recua de acémilas, cargados de quesos y acomodados en cajones cubiertos por redecillas.
Corríamos al balcón justo cuando aparecía en Sallasalla, llegaba a la pampa, cruzaba el cementerio y a modo de saludo se quitaba el saludo reverentemente. Pasaba morro, donde vivía tío Matildo, en una inmensa casa tipo castillo y finalmente se perdía por Cercojawuan.
Era papá, con rumbo a Chincha. El viaje no era fácil. A punta de caballería tenía que llegar al “corte”, que estaba a cuatro, ocho, diez o doce horas de camino, dependiendo del clima y la estación.
En el “corte” le esperaba un envejecido y ronroneante camión mixto, con un chofer y ayudante irreverentes, lisurientos. La carga, o sea los quesos, ya liberados de las redecillas, se acomodaban junto a los animales. Papá en el “mixto”, con ventanas de madera y cerrojos chirriantes, sentados frente a frente con otros pasajeros. Así llegaban a Chincha, donde se comercializaban los quesos y se compraban otras cosas para la casa.
Ansiosos esperábamos su retorno, viendo a tío Fructuoso, el telefonista, nos de alguna señal. Finalmente decía, Estebancito, telegrama de tu papá, llévale a tu mamá. El mensaje era corto, espartano, se escribía solo lo necesario (se cobraba por palabra): “Enviar una caballería y dos acémilas, mañana, corte, Esteban”.
Saltábamos de alegría. Al día siguiente nuevamente en el balcón, divisando Cercojawuan. Por fin aparecía, montado nuevamente sobre caramelo y hacía el mismo recorrido y las mismas reverencias.
Llegaba al zaguán. Agripina, llamaba. Nosotros, papá, papá. Acomodaban la carga, con olores a fruta y su alforja en el “cuartito” y lo cerraban con candado.
Papá se dirigía a la cocina – comedor y aliviaba su hambre. Subía a los “altos” a descansar el cuerpo de la fatiga del viaje. Nosotros ansiosos para que abran la carga. Finalmente mamá cogía el manojo de llaves y abría el cuartito. Embelesados, boquiabiertos veíamos extraer de los cajones, panes, bizcochos, caramelos y frutas de la costa, plátanos, manzanas, uvas, mangos.
Nos hacía probar la fruta, lo que es probar y el resto lo guardaba, para los días siguientes. Otra parte, las mejores frutas, los acomodaba sobre la mesa. Escogía buenos platos y colocaba dos o tres frutas, lo envolvía en un mantel blanco y decía, llévale a tu tía tal. Efectivamente lo llevaba, tocaba la puerta, la abrían y el rostro de las visitadas se iluminaba. Tía, mi mamá le envía este “chaquipaqui”.
Hay hijito, tanto se ha molestado tu mamá, decían y te agradecían muy sinceramente.
Este gesto solidario, donde se compartían las frutas traídos desde Chincha, venciendo mil obstáculos, era reciproco. En otras ocasiones venían hasta mi casa y traían el “chaquipaqui” y el rostro de mamá y de nosotros también se iluminaban.
Épocas de oro que ya no volverán. Gestos que ya no se atisban.
RELACIONADAS
TITULARES
SUSCRÍBASE AL BOLETÍN DE HUACHOS.COM
Recibe las últimas noticias del día
TE PUEDE INTERESAR
Escribe tu comentario




