En OPINIÓN LIBRE |
ACUARELAS TANTARINAS: Cumpleaños en Tantará
En nuestra infancia, no sabíamos de cumpleaños, pasábamos como un día cualquiera, en los quehaceres diarios, “pasteando” las vacas, sirviendo de “guía” de la “yunta” en las siembras.
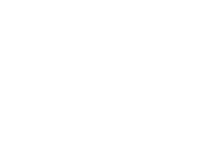
|
Por: Esteban Saldaña Gutiérrez - Ingeniero Industrial |
|---|
En mi infancia, en nuestra infancia no sabíamos de cumpleaños, pasábamos como un día cualquiera, en los quehaceres diarios, “pasteando” las vacas, sirviendo de “guía” de la “yunta” en las siembras. Mucho después los padres se acordaban, si es que se acordaban. No era pues prioritario, ni mucho menos. Primero estaban los animales, la chacra.
Si no se acordaban de nuestro cumpleaños, menos había regalos, juguetes, nada. Sabíamos de carritos, porque a lo lejos escuchábamos de la carretera, que estaban trabajando y que nunca llegaría. Entonces nuestra imaginación infantil buscaba algo que se asemeje a un carro. Nos agenciábamos de una lata vacía de pórtala, hacíamos un huequito en la punta, amarrábamos una pita y listo, ya teníamos carrito. Pastando las vacas, en algún recodo de la chacra hacíamos carreteritas, utilizando piedras o collotas como maquinarias. Así por el estilo.
Teníamos juguete solo cuando llegaba nuestro siempre recordado tío Heraclio Tovar. Llegaba a Tantará, desde Lima, donde radicaba, una o dos veces al año, cargando todo tipo de juguetes, trompos, “bolinches”, muñequitas para las mujercitas y repartía a todos. Felicidad para nosotros y jurábamos que tío Heraclio, el sí, con toda seguridad se iría “derechito” al cielo.
Un día, sin embargo llegó a Tantará un párvulo de nuestra edad, que fue de vacaciones, nieto de una tía que vivía por la pampa florida. Muchachito inquieto, medio díscolo, que correteaba por aquí y por allá, sin ton ni son y por ello los palomillas le hacía mil bromas.
Un buen día fuimos “invitados” a la casa de su abuelita, dicen que es cumpleaños de Juancito (nombre ficticio de un hecho real), dijeron. Más por curiosidad nos acercamos. En la cocina, al costado del renegrido fogón estaba una nudosa mesa rustica, de aquellos que usaban en Tantará, y sobre ella algo que desconocíamos. Es queso adornado con cohetecillo, decíamos, por la forma del objeto y las velitas. Con los ojos arranchábamos las bolsitas con chucherías, caramelitos, galletitas. La abuelita, con un palito, nos mantenía a raya.
Por fin ingreso Juancito, transfigurado, con un ternito y una cosita roja en el cuello, era la corbatita michi. Prendieron las velitas, nosotros temerosos que revienten. Vamos a cantar “japi verde” dijo la mamá. Nadie atino a nada, porque no sabíamos que canción era eso. La mamá tarareo la canción aplaudiendo. Nos mirábamos de reojo, paraditos como estatuas. Apagar las velitas, Juancito allí, gesticulando. Uno, dos, tres ….. Toditos, como autómatas, soplamos las velitas. No, no, dijo la mamá contrariada, solo Juancito. Que empiece la fiesta, dijo ya repuesta. Mirábamos la puerta, a qué hora entrara la banda, o la gala, decíamos, codeándonos. Nada.
Por fin sonó una música desconocida desde el fondo de un tocadiscos. Vamos a bailar, dijo la mamá, pretendiendo animar la fiestecita. Nada, seguíamos parados como invitados de cera y así terminó el santo.
Traer una torta desde Chincha, llevándola en la mano desde el “corte”, que todavía estaba por la quebrada, en época de invierno, con lluvia, por camino fangoso, cruzando zanjos y hacerla llegar intacto a Tantará, era de por sí mucho esfuerzo, todo para que, para que un grupete de muchachos, invitados como nunca en su vida, echen a perder tanto sacrificio. No había derecho.
RELACIONADAS
TITULARES
SUSCRÍBASE AL BOLETÍN DE HUACHOS.COM
Recibe las últimas noticias del día
TE PUEDE INTERESAR
Escribe tu comentario




