En OPINIÓN LIBRE |
BLOG ACUARELAS TANTARINAS: Así era la Semana Santa
Se veían los campos y cerros hermosos cubiertos de un verdor cristalino y reverberante, salpicados de innumerables flores amarillas, era el pinao
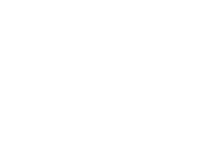
|
Por: Esteban Saldaña Gutiérrez - Ingeniero Industrial |
|---|
Llegaba a su fin la época de lluvias. Quienes habíamos salido al campo por vacaciones, para pastar los animales, retornábamos a Tantarà para el colegio. Se veían los campos y cerros hermosos y esplendorosos, cubiertos de un verdor cristalino y reverberante, salpicados de innumerables flores amarillas, era el pinao.
Un día antes de la semana santa, en la tarde, para la víspera, recorríamos los cerros y las chacras con nuestra canastita a cortar y recoger las flores del pinao. Ya en casa, en compañía de mamá y familiares desojábamos las flores, en amena tertulia, para la procesión del día siguiente. Esa noche salía un pregonero, premunido de una bulliciosa y tétrica matraca, llamando a los fieles a la víspera, no se escuchaba las campanadas. Desde ese momento se sentía un ambiente de miedo y misterio.
Nuestra imponente Iglesia, con pared frontal de piedra labrada, con su enorme puerta verdosa, se abría esa noche, alumbrado solo por algunas mortecinas velas. Ingresábamos, mamá con su pañolón, su velo y su linterna a kerosene, porque no había luz eléctrica.
Acurrucado a su lado, escuchaba la Víspera, “cabeceando”, en pelea permanente con el sueño. De pronto las velas se iban apagando de a pocos, una por una, se agitaba nuestro corazón. La inmensa Iglesia quedaba a oscuras, solo una velita, al lado de la Sacristía, quedaba encendida. Me aferraba al brazo de Mamá.
Tres grandes golpes sonaba en la gran puerta, fuertes, secos, que remecían la Iglesia. Nadie contestaba, todo era silencio. Nuevos golpes, está vez con mayor fuerza. Reteníamos el llanto y la respiración. Otros golpes, parecían romper la gran puerta.
Por fin una potente voz, que nacía del fondo de la Iglesia respondía: “Entren Santos Varones”. La gran puerta se abría chirriante, con un crujido enorme y con paso lento y acompasado ingresaba dos figuras, dos espectros, cubiertos de pie a cabeza con una especie de túnica blanca. Al borde del llanto y la desesperación me aferraba fuerte a Mamá.
A medida que ingresaban los Santos Varones las velas se iban prendiendo, tal como se apagaron, de a pocos. Absortos y temerosos veíamos como esas “almas” se ponían al lado del anda, donde se encontraba el Cristo Yacente.
La Víspera culminaba, nos persignábamos con devoción, mi madre se quitaba el velo, se ponía su pañolón, prendía con dificultad su linterna y salíamos de la Iglesia, siempre yo volteando a mirar a los Santos Varones.
Al día siguiente la campana llamaba a la Misa. Mi madre nuevamente nos ponía ropa limpia y nos peinaba con esmero. En la Iglesia permanecían los Santos Varones, pero ya no nos causaba miedo, sino curiosidad, sentíamos su fatigada respiración y su mirada de reojo, los más osados arañábamos su blanca vestimenta.
Todos llevábamos nuestras canastitas, llenos de flores de pinao, entreverado con pétalos de rosas rojas y blancas. Culminado la misa salíamos acompañando a la procesión y en competencia infantil arrojábamos las flores, con respeto y veneración, como nos enseñaba mamá, al anda del Cristo Yacente.
Un día antes de la semana santa, en la tarde, para la víspera, recorríamos los cerros y las chacras con nuestra canastita a cortar y recoger las flores del pinao. Ya en casa, en compañía de mamá y familiares desojábamos las flores, en amena tertulia, para la procesión del día siguiente. Esa noche salía un pregonero, premunido de una bulliciosa y tétrica matraca, llamando a los fieles a la víspera, no se escuchaba las campanadas. Desde ese momento se sentía un ambiente de miedo y misterio.
Nuestra imponente Iglesia, con pared frontal de piedra labrada, con su enorme puerta verdosa, se abría esa noche, alumbrado solo por algunas mortecinas velas. Ingresábamos, mamá con su pañolón, su velo y su linterna a kerosene, porque no había luz eléctrica.
Acurrucado a su lado, escuchaba la Víspera, “cabeceando”, en pelea permanente con el sueño. De pronto las velas se iban apagando de a pocos, una por una, se agitaba nuestro corazón. La inmensa Iglesia quedaba a oscuras, solo una velita, al lado de la Sacristía, quedaba encendida. Me aferraba al brazo de Mamá.
Tres grandes golpes sonaba en la gran puerta, fuertes, secos, que remecían la Iglesia. Nadie contestaba, todo era silencio. Nuevos golpes, está vez con mayor fuerza. Reteníamos el llanto y la respiración. Otros golpes, parecían romper la gran puerta.
Por fin una potente voz, que nacía del fondo de la Iglesia respondía: “Entren Santos Varones”. La gran puerta se abría chirriante, con un crujido enorme y con paso lento y acompasado ingresaba dos figuras, dos espectros, cubiertos de pie a cabeza con una especie de túnica blanca. Al borde del llanto y la desesperación me aferraba fuerte a Mamá.
A medida que ingresaban los Santos Varones las velas se iban prendiendo, tal como se apagaron, de a pocos. Absortos y temerosos veíamos como esas “almas” se ponían al lado del anda, donde se encontraba el Cristo Yacente.
La Víspera culminaba, nos persignábamos con devoción, mi madre se quitaba el velo, se ponía su pañolón, prendía con dificultad su linterna y salíamos de la Iglesia, siempre yo volteando a mirar a los Santos Varones.
Al día siguiente la campana llamaba a la Misa. Mi madre nuevamente nos ponía ropa limpia y nos peinaba con esmero. En la Iglesia permanecían los Santos Varones, pero ya no nos causaba miedo, sino curiosidad, sentíamos su fatigada respiración y su mirada de reojo, los más osados arañábamos su blanca vestimenta.
Todos llevábamos nuestras canastitas, llenos de flores de pinao, entreverado con pétalos de rosas rojas y blancas. Culminado la misa salíamos acompañando a la procesión y en competencia infantil arrojábamos las flores, con respeto y veneración, como nos enseñaba mamá, al anda del Cristo Yacente.
TITULARES
SUSCRÍBASE AL BOLETÍN DE HUACHOS.COM
Recibe las últimas noticias del día
TE PUEDE INTERESAR
Escribe tu comentario




