Cuándo hay frío y olvido la vida se vuelve gélida, desoladora, difícil
LOS AÑOS PASAN, LOS MUERTOS SE SUMAN, EL DRAMA PERSISTE Y NO HAY SOLUCIÓN SOSTENIBLE DEL ESTADO.
Más de 50 personas han muerto de frío en lo que va de año en las zonas alto andinas. La razón que subyace es la pobreza de pueblos que, por años, fueron casi botados hacia el abandono
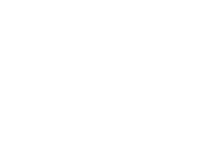
Este artículo fue publicado el 25 de julio 2016, pero el problema sigue igual. Los casos de neumonía sigue en aumento. La mayoría de afectados son menores de cinco años y ancianos en la sierra central y sur.
Un niño de la comunidad Huacahuasi en Urubamba – Cusco, se dirigió al presidente Martín Vizcarra, clamando por ayuda,
julio 2018
Todos los años, desde hace décadas o acaso siglos, pasa lo mismo: llega la mitad del año en los Andes (entre junio y julio) y un frío glacial, despiadado, aterriza sobre varios pueblos ubicados a más de 3.500 metros de altura sobre el nivel del mar. Se congela el agua de los riachuelos y las tuberías, los cultivos, los animales, la propia gente; se pierden las cosechas, las pequeñas inversiones, la comida, la mínima esperanza. La vida se vuelve gélida, desoladora, difícil.
En lo que va de este año, en el cual el frío ha sido particularmente más intenso, ya han muerto en el Perú al menos 50 personas, la mayoría de ellos niños, que sucumbieron de pulmonía y otros males sin remedio (o con remedio al que no tienen acceso). En Bolivia, el panorama de hielo es año a año algo similar; en esta ocasión ya hay muertos, heridos, carreteras cortadas. Es como si al llegar el invierno andino, al menos en estos dos países no quedara más que la resignación.
En Lima, la capital peruana —que ahora sufre un frío algo inusual, pero de ningún modo comparable a lo que se vive en las alturas—, una de las reacciones recurrentes, infaltables, es organizar campañas públicas de ayuda, rotuladas por lo general como Ayudemos a nuestros hermanos del Sur (porque es en el sur del país donde el problema es más grave). En ellas se involucran los ciudadanos, las empresas, los canales de televisión, incluso las autoridades.
Esto habla muy bien de la sensibilidad pública, aunque hay un problema: los años pasan, los muertos se suman, el drama persiste y no hay una solución sostenible de Estado, para una tragedia que, en rigor, no es inevitable y no tiene por qué ser un karma fatal para el poblador andino. En Finlandia, en Canadá, o en Chile y Argentina se viven temperaturas parecidas, o aún peores, y sólo ocasionalmente, cuando el clima se desborda hacia abajo, sobreviene la muerte.
 Cerro de Pasco, considerada “la capital minera del Perú”, situada a 4,338 metros de altura.
Cerro de Pasco, considerada “la capital minera del Perú”, situada a 4,338 metros de altura.
En las zonas altoandinas es distinto, por la simple razón de que se juntan en un haz penoso una serie de problemas históricos, institucionales y sociales. Para comenzar, y a contracorriente de un difundido mito sobre “la curtida resistencia del hombre andino al medio”, las poblaciones donde los ciudadanos mueren, cada año y como si fuera su destino inevitable, no son en su mayoría asentamientos prehispánicos, sino pueblos que crecieron donde nunca debieron.
Al instaurarse la colonización española, desde el siglo XVI, se produjeron desplazamientos forzados, que empujaron a las poblaciones indígenas explotadas hacia zonas desprotegidas. Yauri, por ejemplo, capital de la provincia de Espinar en el departamento del Cusco (un paraje casi fuera de la ruta turística) está a cerca de cuatro mil metros de altura y en un descampado. En agosto de 2008, durante una incursión periodística en el lugar, registramos una medición de espanto.
Nada menos que menos 27 grados centígrados, una temperatura que ninguna de las miles de frazadas o jerseis que se juntan en Lima para ser llevados a este y otros pueblos puede mitigar. ¿Se volvió orate la gente para vivir en este páramo? No, está allí porque, a lo largo de los siglos, se fue instalando obligada en esos territorios donde no había abrigo; en zonas muy distintas a, verbigracia, la propia ciudad original del Cusco, que está rodeada de cerros que la arropan.
Es muy difícil encontrar poblaciones prehispánicas ubicadas en ese nivel de desamparo. No es que el poblador andino no circulara por esos parajes, o que los ignorara; es que transitaba por allí con fines rituales o de pastoreo; pero casi nunca se asentaba a merced del frío maldito de las pampas altas. El doctor Luis Lumbreras, el más reputado arqueólogo peruano, sostiene que incluso se preveía los climas extremos con la forma de las casas, la comida, la prevención.
Había un manejo de los ecosistemas, una previsión de las épocas del año, que se arruinó casi por completo con la colonización y que hasta ahora causa estragos en las zona andinas. A las que, por añadidura, el Estado republicano creado en 1821 ninguneó por décadas, debido a que los procesos de la independencia fueron fundamentalmente criollos y no incluyeron de manera clara a los indígenas. Hoy, cada ola frío parece un recuerdo frívolo de ese pasado tan excluyente.
Otro problema que agravó la desprotección climática fue el nacimiento de poblaciones vecinas a asientos mineros ya surgidos en la República, pero que rastreaban el boom minero del Virreynato. Ciudades como Cerro de Pasco, considerada “la capital minera del Perú”, situada a 4,338 metros de altura —y donde también el frío causa serias consecuencias— son una señal de cómo la vocación por no casar la infraestructura con la prevención persistió casi sin resistencias.
Surgió en el siglo XVI, por las minas, en un sitio gélido, lejos de los asentamientos indígenas originarios, ubicados lejos de donde se asienta esta capital. La constante se da prácticamente en todos los Andes peruanos: hay un sitio donde estaba la población prehispánica original, que está en un área más abrigada y más baja, y una ciudad nueva, colonial, que surgió al calor de la fiebre minera o de otros intereses. Sin importar que el clima descerrajara sus grados sobre las casas.
Lo peor de todo es que las soluciones existen en la actualidad. Ya en el 2008, el ingeniero suizo Luciano Re estableció en Espinar casas solares, que mediante una tecnología simple, consistente en acumular radiación solar durante el día en esos parajes andinos (donde el sol es intenso), logra atemperar viviendas hasta hacer el frío soportable. Al interior de una de ellas, se puede caminar sobre el piso de madera, con 16 grados de temperatura, mientras afuera hay menos 15 grados.
Hay otras alternativas también en curso, similares a las de este profesional europeo que vivió varios años en Perú. Promovidas por el propio Estado peruano, que este año actúa de manera más coordinada, o por fundaciones como Ayuda en Acción. Pero no es suficiente. Son más de 200.000 personas en riesgo y solo se asiste a un pequeño porcentaje de ellas. Deberían incorporarse formas de construir que, al fin, neutralicen la desgracia de todos los años. O hacerse traslados parciales de algunas poblaciones, posibilidad que se cuestiona por motivos culturales.
Hay mucho dolor en el Perú por este problema
¿Tiene sentido eso? Hace poco en un reportaje de televisión sobre el tema —en esta temporada los periodistas nos lanzamos a registrar el drama—, más de un ciudadano dijo que tuvo que emigrar a zonas más bajas. Más aún: en algunos pueblos se constataba que había poca gente, algo que, debido a la falta de visión histórica, es visto como una fatalidad más. Pero no: las personas probablemente saben lo que hacen; o mejor dicho, están haciendo lo que hacían sus ancestros.
Para que esa ruta sea eficaz, los movimientos debería facilitarlos el Estado, que tendría que prever cómo la actividad económica se manejaría, o podría permanecer en las zonas altas, mientras las viviendas van hacia otra parte. O si están cerca del pastoreo tendrían que construirse de un modo que amortigüe el frío feroz. Las conexiones de gas natural para calefacción también ayudarían. En cierto modo, no se ponen por la cruel razón de que los pobladores no pueden pagarlas.
Hay mucho dolor en el Perú por este problema. Y en el fondo de esto se clava la pobreza, como una cruz imposible de cargar por pueblos que, por años, fueron casi botados hacia el abandono, y cuyos ciudadanos mueren prematuramente. No son la caridad o las colectas, por respetables y necesarias que sean mientras tanto, las que van a acabar con esta tragedia. Son el Estado y las instituciones quienes, al final, deben salvar a tantos inocentes de perecer en una congeladora.
Fuente: EL PAIS, Ramiro Escobar es periodista, analista internacional y profesor en la Pontificia Universidad Católica del Perú, la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y la Universidad Antonio Ruiz de Montoya
SUSCRÍBASE AL BOLETÍN DE HUACHOS.COM
Recibe las últimas noticias del día




