En OPINIÓN LIBRE |
Del árbol caído
TRADICIONES HUACHINAS.
Cruzpata está debajo del camino principal que sale de Huachos hacia el valle cálido de Chilcani y Quichua, prolongando su ruta hacia la Quebrada y Chincha.
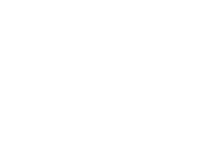
Cruzpata, chacra de la familia Maizondo.
|
Por: Ferrer Maizondo Saldaña |
|---|
El huerto familiar está en Cruzpata, territorio de nísperos, donde además produce nogales, peras de agua, duraznos, manzanas, y sobre todo variadas y multicolores flores. Calabaza, marco, chilca y eucalipto le brindan un manto verde permanente a este microclima. Las pequeñas parcelas son regadas por una delgada acequia que cruza el pueblo. Pequeño manantial, escondido entre un pequeño bosque, al pie de solitario aliso, refresca y nutre a la vecindad.
Cruzpata está debajo del camino principal que sale de Huachos hacia el valle cálido de Chilcani y Quichua, prolongando su ruta hacia la Quebrada y Chincha. Antes del descenso hay una cruz verde con paño blanco, a la que todo viajero o caminante encomienda su recorrido persignándose o inclinando ligeramente su sombrero. Al borde del camino abunda la aromática muña, olor fuerte, que los deudos cogen y van aspirando mientras acompañan al féretro hacia el cementerio que está en la parte superior.
Las chacras de Cruzpata, incluido el huerto, conocido como el paraje de los nísperos, pertenecen a la familia Maizondo. Durante todo el año, un par de frondosos árboles de nísperos alimentan la curiosidad, el paladar y travesuras de niños y jóvenes. A escondidas o con autorización de la abuela, Demetria Mendoza Rivas, todo el pueblo disfruta de los árboles.
Como aquel día que llegó como siempre llegaba mi prima Maruja del Río Maizondo, cuando de travesuras se trataba. Ojos de misterio, parada nerviosa y sonrisa eterna. Sin preámbulo dijo que vayamos a la chacra de la abuela, había manzanas rojas, grandes y jugosas. Bien rojas, reiteró varias veces, mientras caminábamos apurados jaloneando los ocho años de curiosidad que pesaba sobre cada uno de nosotros.
Ocultos, caminando entre los arbustos, bordeando las cementeras como los zorros, llegamos hasta el manzano, árbol que estaba al pie de la casa familiar. La abuela con su blanca cabellera, cubierta con su pañolón, se sentaba sobre unos pellejos de carnero en el umbral de su casa, mirando siempre sus sembríos o elevando la voz para que mis primos Misael, Rogelio o Grimaldo Maizondo Cárdenas le alcancen agua en su jarra blanca con borde azul de porcelana y estampado japonés, o arrojen trigo a sus gallinas que correteaban por el patio. Parcelas más allá, los primos Jorge y Cristóbal Manrique Dávalos, onda en mano, espantaban, ¡loro!, ¡loro!, ¡loro!, a las bandadas de loros para que no picoteen los choclos.
Guardando el mayor silencio posible, con mirada cómplice y agarrándonos de las ramas subimos al manzano. Estábamos en el árbol. Maruja, para no perder la costumbre, en la rama más alta, cogiendo las pintonas y grandes manzanas. En lo mejor de la cosecha, la planta que estaba al borde del huerto iba inclinándose lentamente hasta recostarse en la chacra vecina de don Agustín Sánchez que estaba varios metros abajo. No hubo tiempo para saltar. De miedo e imaginando lo peor, pegamos un grito de padre y señor mío que la abuela despertó de su descanso y empezó a insultar como siempre lo hacía cuando alguien trepaba a sus plantas sin permiso.
El pecado de esta manzana la pagamos al día siguiente en la comisaría. El policía Clemente López, el tantarino, conminaba a mi padre, Martín Maizondo Mendoza, y a la dulce y amable Maximiliana Maizondo Mendoza, la tía Maxe, a que paguen los daños ocasionados que la abuela Demetria reclamaba.
Cruzpata está debajo del camino principal que sale de Huachos hacia el valle cálido de Chilcani y Quichua, prolongando su ruta hacia la Quebrada y Chincha. Antes del descenso hay una cruz verde con paño blanco, a la que todo viajero o caminante encomienda su recorrido persignándose o inclinando ligeramente su sombrero. Al borde del camino abunda la aromática muña, olor fuerte, que los deudos cogen y van aspirando mientras acompañan al féretro hacia el cementerio que está en la parte superior.
Las chacras de Cruzpata, incluido el huerto, conocido como el paraje de los nísperos, pertenecen a la familia Maizondo. Durante todo el año, un par de frondosos árboles de nísperos alimentan la curiosidad, el paladar y travesuras de niños y jóvenes. A escondidas o con autorización de la abuela, Demetria Mendoza Rivas, todo el pueblo disfruta de los árboles.
Como aquel día que llegó como siempre llegaba mi prima Maruja del Río Maizondo, cuando de travesuras se trataba. Ojos de misterio, parada nerviosa y sonrisa eterna. Sin preámbulo dijo que vayamos a la chacra de la abuela, había manzanas rojas, grandes y jugosas. Bien rojas, reiteró varias veces, mientras caminábamos apurados jaloneando los ocho años de curiosidad que pesaba sobre cada uno de nosotros.
Ocultos, caminando entre los arbustos, bordeando las cementeras como los zorros, llegamos hasta el manzano, árbol que estaba al pie de la casa familiar. La abuela con su blanca cabellera, cubierta con su pañolón, se sentaba sobre unos pellejos de carnero en el umbral de su casa, mirando siempre sus sembríos o elevando la voz para que mis primos Misael, Rogelio o Grimaldo Maizondo Cárdenas le alcancen agua en su jarra blanca con borde azul de porcelana y estampado japonés, o arrojen trigo a sus gallinas que correteaban por el patio. Parcelas más allá, los primos Jorge y Cristóbal Manrique Dávalos, onda en mano, espantaban, ¡loro!, ¡loro!, ¡loro!, a las bandadas de loros para que no picoteen los choclos.
Guardando el mayor silencio posible, con mirada cómplice y agarrándonos de las ramas subimos al manzano. Estábamos en el árbol. Maruja, para no perder la costumbre, en la rama más alta, cogiendo las pintonas y grandes manzanas. En lo mejor de la cosecha, la planta que estaba al borde del huerto iba inclinándose lentamente hasta recostarse en la chacra vecina de don Agustín Sánchez que estaba varios metros abajo. No hubo tiempo para saltar. De miedo e imaginando lo peor, pegamos un grito de padre y señor mío que la abuela despertó de su descanso y empezó a insultar como siempre lo hacía cuando alguien trepaba a sus plantas sin permiso.
El pecado de esta manzana la pagamos al día siguiente en la comisaría. El policía Clemente López, el tantarino, conminaba a mi padre, Martín Maizondo Mendoza, y a la dulce y amable Maximiliana Maizondo Mendoza, la tía Maxe, a que paguen los daños ocasionados que la abuela Demetria reclamaba.
RELACIONADAS
TITULARES
SUSCRÍBASE AL BOLETÍN DE HUACHOS.COM
Recibe las últimas noticias del día
TE PUEDE INTERESAR
Escribe tu comentario




