El fujimorismo ha sido un mal innecesario para Perú
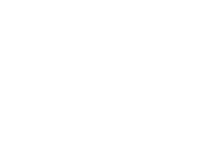
La llegada al poder del autócrata Alberto Fujimori coincidió con el comienzo de la globalización, con la caída de los totalitarismos ideológicos, con la liberalización de mercados, el desarrollo de las nuevas tecnologías de la
comunicación y la libre circulación de capitales.
La suerte le favoreció al político novato de origen japonés, una coyuntura excepcional para cualquiera que asciende al poder, algo asi como pan bendito que cae del cielo.
Pero el fujimorismo afronta ahora, simultáneamente, el descrédito popular, procesos judiciales y una bancarrota electoral.
LIMA — Para muchos peruanos, el gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000) constituyó algo así como un mal necesario. Hasta inicios de los noventa, el país padecía una inflación fuera de control, un aparato productivo agónico y un levantamiento armado que anunciaba la “libanización peruana”. Durante su gobierno se abandonó aquella deriva. Para 1993, la inflación había cedido y Sendero Luminoso, capitulado. Que en el camino, Fujimori —hermanado con su asesor Vladimiro Montesinos— perpetrase un golpe de Estado, debutase en su carrera de ladrón, degollase la libertad de prensa y cometiera violaciones de derechos humanos, no impidió que el pueblo lo ungiese como su chino salvador. Y mucha de esta lectura sobrevive hoy, cuando 53 por ciento de los peruanos prefiere que Fujimori cumpla su sentencia por variedad de crímenes en casa y no en la cárcel.
En cambio, Keiko Fujimori, hija y heredera política de Alberto, no despierta una indulgencia semejante.
El 10 de octubre fue puesta en prisión preventiva por el delito de lavado de activos (y liberada pocos días después). Más allá de un poder judicial errático y ligero en muchas de sus decisiones, el 75 por ciento de los peruanos piensa que es culpable. Por primera vez en muchos años, las encuestas muestran que los peruanos ya no consideran que Alan García sea el político más corrupto del país, ahora señalan a Keiko. A esto se suma la crisis partidaria. No solo Fuerza Popular (FP) se dividió en la facción de Keiko y la de su hermano Kenji, sino que, en las recientes elecciones subnacionales, el partido no consiguió ningún gobierno regional (de veinticinco) y su candidato a la alcaldía limeña obtuvo tres por ciento de los votos.
No era un descalabro fácil de anticipar. Keiko había heredado el prestigio que el padre mantenía en parte de la población, en 2006 había sido la congresista más votada, en 2011 alcanzó la segunda vuelta presidencial y en 2016, aunque perdió nuevamente la segunda vuelta contra Pedro Pablo Kuczynski (PPK), en la primera obtuvo un rotundo 40 por ciento de votos y se llevó 56 por ciento del Congreso. Era la política más poderosa del país y FP la plataforma más sólida en un país sin partidos.
¿Qué pasó?
En solo dos años, Keiko Fujimori y FP le demostraron al país que, si el gobierno del padre podía ser considerado un mal necesario, ellos constituían, en cambio, un mal innecesario.
Es probable que el origen de la debacle tenga fecha y hora precisa: cuatro de la tarde del domingo 5 de junio de 2016. La pila bautismal de un harakiri político. La televisión anuncia que ha ocurrido lo inimaginable: PPK ha derrotado a Keiko Fujimori por un margen mínimo de votos. Más que una sorpresa electoral, la candidata debe haberlo vivido como una insurrección del cosmos contra su destino presidencial. Y no solo ella. Es histórica la conmoción catatónica que sufrió en televisión nacional un cuadro fujimorista al conocer los resultados. Lideresa y acólitos quedaron con el corazón partido. Y ya lo cantaron los Black Keys: “A broken heart is blind“.
Y ciego ha sido el comportamiento fujimorista desde entonces. Debieron asumir responsablemente que perdieron la presidencia por tener un secretario general investigado por conexiones al narcotráfico y por, luego, adulterar audios que buscaban descalificar dicha denuncia, pero prefirieron considerarse víctimas de un fraude electoral sin prueba alguna. Escribidores amigos inventaron otro analgésico irresponsable: eran víctimas de un veto oligárquico. Los millonarios del Perú le habían cerrado el paso a la humilde chinita. (Que estos la hubieran apoyado sin matices contra el expresidente Ollanta Humala cinco años atrás no importaba). Así, se lamieron las heridas con el bálsamo del fraude electoral y el veto oligárquico. Semejante diagnóstico engendró una política de la revancha. Keiko y su descomunal bancada azotarían a Kuczynski, el presidente que la venció.
El fujimorismo afronta ahora, simultáneamente, el descrédito popular, procesos judiciales y una bancarrota electoral.
Pero nadie creyó que la ceguera sería perpetua. Ya recobrarían la visión, pero no ocurrió. Independientemente de la desastrosa gestión de PPK, el fujimorismo ha sido una fuerza política malencarada, tumultuosa y vociferante, revanchista hasta la insolencia y, sobre todo, carente de proyecto. Como era previsible, la ciudadanía se fue cansando de tanta mediocridad.
Sin embargo, algo más grave y hondo despuntó en estos dos años de relaciones conflictivas entre el legislativo y el ejecutivo. Los peruanos hemos constatado que el fujimorismo es un opositor eventual de los presidentes pero, sobre todo, es un permanente opositor al Estado de derecho. Debajo de la venganza coyuntural, yace la voluntad maciza y constante de socavar el imperio de la ley.
Este impulso contrario al Estado de derecho se ha evidenciado en diversos ámbitos. En primer lugar, el fujimorismo aparece permanentemente asociado a intereses criminales. Descarriló las iniciativas para fortalecer las facultades de la Unidad de Investigación Financiera en relación con el delito de lavado de activos. Cuando la Superintendencia de Banca y Seguros buscó regular a las Cooperativas de Ahorro —que, se sospecha, sobre todo en zonas cocaleras, sirven para lavar dinero del narcotráfico—, pegaron el grito en el cielo. Por último, desde que estalló un escándalo de corrupción que implica al poder judicial y a la fiscalía, personajes fujimoristas aparecen siempre cercanos a los implicados, y desde el Congreso han buscado protegerlos. Tal vez porque uno de los cabecillas de la red criminal puesta al descubierto asegura reunirse con una tal “señora K”, “de la fuerza número uno”.
En segundo lugar, la mayoría parlamentaria usa la ley como arma política y eso ha provocado que la promulgación de leyes no constituya la generación de reglas de juego, sino el juego mismo. Si el presidente Martín Vizcarra tiene la prerrogativa constitucional de disolver el parlamento en ciertas circunstancias, el Congreso lo modifica inconstitucionalmente desde su propio reglamento. Como consideran que hay un complot mediático contra el fujimorismo, introducen una ley que bloqueaba el gasto del Estado en los medios privados. Si Fujimori regresa a la cárcel, expiden una ley para que las personas en condiciones judiciales y carcelarias idénticas a las del patriarca cumplan sus condenas fuera de prisión.
En resumen, el control total del parlamento utilizado para socavar el Estado de derecho ha dejado al país consternado. El fujimorismo afronta ahora, simultáneamente, el descrédito popular, procesos judiciales y una bancarrota electoral. Sin embargo, reportes de su muerte constituyen una exageración. El futuro está tan abierto como siempre. La irresponsabilidad del poder judicial o alguna situación mal manejada por el ejecutivo podría hacer que los vientos soplen en otra dirección. Pero nada de esto por sí solo rescatará la imagen del fujimorismo si ellos mismos no recuperan una postura responsable. Por el momento prefieren insistir en la irresponsabilidad mitológica. Lo que está ocurriendo, aducen, es un golpe de Estado chavista. Más productivo, en realidad, sería asumir lo que ha sucedido: le han probado al país que son un mal innecesario. Pero prefieren la posverdad. Y en tiempos de Bolsonaro, Orbán y Trump, no está mal recordar que, ya se dijo, la posverdad es el prefascismo.
Autor: Alberto Vergara es profesor de la Universidad del Pacífico y autor del libro "Ciudadanos sin república".
Escribe tu comentario




