En la mañana, un político se lamenta mirándose en su espejo
PERSONAJES DEL MARAVILLOSO MUNDO DE LA CORRUPCIÓN
Pero un funcionario público, no tiene problemas existenciales, asume tranquilamente que su sueldo es bajo porque sabe que tiene otras alternativas.
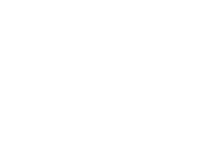
Por: Jorge Zepeda Petterson (Mejico)
Ningún político se ve en el espejo por las mañanas y espeta un “carajo, qué corrupto soy”. No importa si ha hurtado 10 soles o 10 millones de dólares, está absolutamente convencido de que cualquier otro en su lugar habría robado cinco veces más. Alguna vez escuché a un gobernador criticar indignado a un político por su deshonestidad; lo consideraba un atascado. Por alguna razón el mandatario asumía que el opulento rancho de su propiedad en el que nos encontrábamos no calificaba como un exceso, a pesar de que nunca podría haberlo justificado con la suma de los sueldos de toda su trayectoria como funcionario público.
Es que los políticos tienen que construirse una narrativa que les permita besar a su madre o reconvenir a sus hijos por un mal comportamiento. Algo que les permita creer que, en el fondo, son personas decentes. Los funcionarios públicos están convencidos de que son más trabajadores que el común de los mortales y de que están sometidos a una presión desproporcionada en comparación con la remuneración que reciben oficialmente. Cargan sobre sus hombros responsabilidades que no guardan relación con el exiguo salario que devengan.
Justamente es el principio sobre el que se asienta la narrativa que justificaría la corrupción. Más aún, el empleado público asume que se trata de un valor entendido: su sueldo es bajo porque tiene acceso a otras compensaciones discrecionales que mejoran sus prestaciones. Compensaciones que no contempla la ley pero que el uso reiterado ha convertido en costumbre. Como los policías de tránsito que solían ganar tres pesos (es un decir) porque el resto de sus ingresos los obtendrían a través de las mordidas a los conductores. En la mente del funcionario la lógica se invierte: no es que robe porque su sueldo es bajo sino al revés, su sueldo es bajo porque se asume que los ingresos están en otro lado. Algo así como el mesero con sueldo base minúsculo porque se da por descontado que vivirá de las propinas de los comensales.
Una segunda fuente de legitimación tiene que ver con la naturaleza de la política. Se trata, afirman ellos, de una carrera azarosa, por no decir traicionera. El diputado, el alcalde, el gobernador o el responsable de una institución pública, muchas veces termina con una jubilación prematura forzada por sus enemigos. En ocasiones, en el exilio. Y con mucha frecuencia, por motivos que ni siquiera tienen que ver con su desempeño sino con el de su jefe. Esto significa que el político debe acumular recursos hoy para prevenir las miserias de mañana. Entre otras razones a esto se refería el famoso ministro Hank González con su célebre frase “un político pobre es un pobre político”. El problema, claro, es que muchos se han tomado a pecho eso de acumular para las vacas flacas y ya han asegurado el patrimonio de su descendencia hasta la tercera generación.
Un tercer argumento es más sistémico. Se asume que las comisiones, el 10%, la compensación por gestoría, etcétera, no es sino la versión tropical del famoso cabildeo que existe en los países del norte. Un lubricante para que los negocios se agilicen y los proyectos encuentren su curso en la maraña de trámites. En esa modalidad, el corrupto se ve como un gestor que se gana cabalmente una gratificación.
La corrupción tiene incluso su código de ética. El problema no es quedarse con una comisión por licitar una carretera; el funcionario asume que ha metido tiempo, relaciones personales y esfuerzos para promoverla y sacarla adelante. El problema es cuando para ganar unos pesos se acepta una carretera con materiales infames o, de plano, cuando se construye una autopista que no se necesitaba. O sea, entre los corruptos hay distintas categorías morales. Según esta tesis, el agente de tránsito que nos detiene por pasarnos un auto y sugiere un “arreglo”, en realidad está cobrando la multa in situ y sin necesidad de ir a una oficina pública a hacer un engorroso trámite. Ofrece un servicio al usuario y al mismo tiempo lo disuade de seguir cometiendo la infracción. Y más importante, con la mordida el ayuntamiento se está ahorrando sueldos que no puede pagar. Un sistema virtuoso, según esta lógica. El problema es cuando el sistema “se corrompe” y el agente de tránsito comienza a inventar un delito que el conductor no cometió.
Un profesional de la real politik lo expresó de la siguiente manera: “Que un gobernador haga su guardadito de 10 millones de dólares no afecta a nadie, es una minucia para las finanzas estatales, lo importante es que haga la obra pública que se necesita”. Desde luego, se trata de un funcionario enriquecido que gracias a ese argumento duerme a pierna suelta por las noches.
Para nuestra desgracia no sólo es el gobernador quien hace su guardadito; también los otros 15.000 funcionarios de su Gobierno. Todos ellos muy decentes personas. Y a la postre la suma constituye un enorme e ineficiente desfalco. Peor aún, para financiarlo se termina inflando la obra pública, desviando fondos, construyendo escuelas con materiales de segunda e inventando carreteras encarecidas que no se necesitan. La corrupción no es como el colesterol, uno bueno y otro malo. Desmontar el discurso que han armado tomará mucho tiempo y el primer paso consiste en entender lo que ve el político cuando se ve al espejo.
Fuente: EL PAIS
SUSCRÍBASE AL BOLETÍN DE HUACHOS.COM
Recibe las últimas noticias del día




