Las malas artes del hurto, una tradición secular peruana
A partir del caso del ex-presidente peruano Alejandro Toledo, César Hildebrandt, alumbra con su linterna de mano las sumas y restas de la historia peruana.
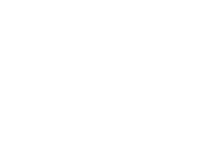
La tradición de robar
Alejandro Toledo Manrique, lo pudo todo. Superó barreras, prejuicios, desayunos de pan y té, las diversas tentaciones depresivas de la miseria, y un día inverosímil ganado a punta de ruegos y empeño se fue a Stanford a estudiar.
Conoció a Eliane, una judía pelirroja y brillante, y también pudo con ella. Podría, muchos años más tarde, con la presidencia, pero no podría con la tradición.
La tradición en el Perú, con raras excepciones, es que los mandatarios se aprovechen, calculen como zorros las presas de la obra pública susceptibles de un mordisco, asalten diligencias, exijan diezmos, ocupen residencias inexplicables.
En estas tierras la etapa colonial fue un periodo de aprendizaje. Como nos lo recuerda Alfonso Quiroz, robaban el mercurio de la mina Santa Bárbara, en Huancavelica, contrabandeaba el presidente de la audiencia de Quito, el limeño José de Araujo, se vaciaban los presupuestos destinados originalmente a la construcción de los puertos del Callao, Valdivia, Concepción.

Se robaba a los indios con el tributo racial que se les impuso y que los corregidores escondían en gran parte para su propio beneficio, los juicios de residencia eran inútiles porque se hacían entre hermanitos “del mismo círculo de patronazgo” (Quiroz dixit), el puesto de virrey podía comprarse (el conde Cañete compró el de mandamás del Perú por 250,000 pesos pero se murió en el viaje a Lima), y hasta los indultos se remataban y podían llegar a costar 4,000 pesos (con lo que puede hablarse de la conducta virreinal y casi hereditaria del doctor García).
Robaban los veedores, los curas, los oidores, los recaudadores de impuestos, los aduaneros, los gobernadores, los curacas aliados de la administración, los mineros del azogue y hasta por derecho de entierro se cobraba una yapa codiciosa. Robó el conde de Superunda y grande ladrón y encubridor de aves rapaces fue Amat y Junyent, el de la Perricholi, y se robaba inmensas cantidades a la corona española ocultando le plata sin sellar extrayéndola de la contabilidad oficial.
¿Y la república? Allí se robó desde el primer instante. Gran parte de lo expropiado a los españoles siguiendo la política de Monteagudo, con la anuencia de José de San Martín, fue a parar a manos del militarismo que reclamaba compensación “por sus sacrificios”. ¿Y no fue Thomas Cochrane, el inglés al servicio de Chile, el que se robó las reservas de la plata que San Martín tenía guardadas, tal como nos lo recuerda también Quiroz?
Vamos. No nos hagamos. La república empezó con la traición de Torre Tagle, el pase a filas realistas del presidente Riva Agüero y Sánchez Boquete y la convicción, tanto de San Martín como de Bolívar, de que “el Perú era una especie de lepra en América. José Faustino Sánchez Carrión, el llamado “solitario de Sayán”, convertido en casi santo por la leyenda patriótica, se hizo de varias propiedades otorgadas por el propio Bolívar. Quiroz relata otra escena del gobierno bolivariano: el teniente coronel Juan Pablo Santa Cruz robándose el ganado de varias haciendas bajo la mirada de su protector, el general bolivarista Antonio Gutiérrez de la Fuente, gran rapaz.
Así empezamos.
Ese fue el parto de la república. Parto de heroísmos y avideces miserables. Parto de Junín y Ayacucho y del millón de pesos que el Congreso le otorgó al libertador. La imagen que se queda grabada cuando uno lee el libro de Quiroz “Historia de la corrupción en el Perú” es esta: el pobre diablo del general Agustín Gamarra, prefecto del Cusco, entregándole a Bolívar ochenta medallas de oro y quinientas de plata “recién acuñadas en su honor”.
¿Qué podíamos esperar después?
Pues lo que se vino.
Y lo que vino fue el primer militarismo, una especie de guerra civil del hampa condecorada. Quiroz cita a Belford Wilson, cónsul británico en Lima: “Los peruanos pueden verdaderamente ser considerados como los napolitanos y los mexicanos como los rusos de América”. Era una comparación entre sociedades corruptas. Hasta la llamada “presidenta”, Francisca Zubiaga, esposa de Agustín Gamarra, peleó por los intereses del sector harinero que la auspiciaba. Hasta Ramón Castilla tuvo una actitud blanda con el contrabando licorero cuando fue subprefecto de Tarapacá en 1829.
Quiroz cita a Albert Jewett, representante diplomático de los Estados Unidos en Lima, calificando al gobierno de Castilla como “corrupto, desleal e insolente” y cuyo gabinete estaba integrado “por ladrones audaces y sin escrúpulos”. Castilla, como se sabe, terminaría virtualmente eligiendo a su sucesor: José Rufino Echenique, la más alta expresión del descaro depredador.
¡Y el guano fue la mierda que nos terminó de enmierdar! La primera concesión, hecha en el gobierno de Gamarra en 1840, se vendió por apenas 18,500 libras esterlinas para nueve años de explotación sin medida. Después llegaron las pujas por las coimas, los ancestros de Odebrecht y el club de la construcción. El que más pagó fue el inglés Antony Gibbs. Este millonario isleño negoció con el corrupto Echenique la prórroga de su contrato, el que se firmó y se mantuvo en secreto ante la resignación de la prensa comprada o asustada y el silencio de la fantasmagórica ciudadanía.
¿No hemos hablado de la consolidación de la deuda externa? Esa deuda fue de 5 millones de pesos en 1851 y llegó a 24 millones al año siguiente. En ese saco generoso se metieron desde auténticos expropiados de la etapa de las guerras por la independencia hasta inventores de agravios inmobiliarios que sólo debían jurar por Dios para que se les creyera, pasando por prestamistas de muy difícil probanza y militares que habían “dado la vida” por la causa. Fue la gran farra. Fue el “Melody” en tamaño latifundio. Fue la plata del guano convertida en quincha de palacios que jamás debieron edificarse. La mitad de las fortunas de Lima se construyó con ese método. Aquí no hubo la burguesía industriosa acostumbrada a los rigores de la perseverancia y las lentitudes de la acumulación: aquí sobraron los ladrones, los putos atajos.
Lo que queda nos es conocido. Robaron durante Balta, Pardo, Piérola (doblemente). Robaron con Leguía (por duplicado), con Benavides (bis), con Manuel Prado (dos veces), con Odría, con Belaunde (hubo réplica), con los militares que dijeron estar haciendo la revolución. Robaron con García a manos llenas y con Humala a pecho descubierto y con Toledo pasando el sombrero de paisano. Robaron con Kuczynski en inglés y con Fujimori en castellano maltratado. Y robarán como nunca se ha robado si la hija del patriarca Alberto se sienta donde alguna vez su padre hizo aguas sobre la Constitución.
De modo que no nos hagamos las vírgenes del sol, los estupefactos de la república traicionada. Toledo nos representa. Es la decepción que nos refleja. Es el Perú como república fallida. Es el Pachacútec de nuestra Disneylandia.
Fuente: Hildebrandt en sus trece
SUSCRÍBASE AL BOLETÍN DE HUACHOS.COM
Recibe las últimas noticias del día




