En OPINIÓN LIBRE |
Migración interna y choledad en el Perú (Parte II)
Hoy, Lima es la ciudad que nos alberga, que amamos, celebramos, compartimos y padecemos a diario.
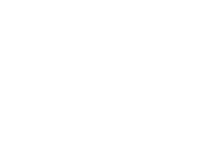
Por: Ronald Del Río Altamirano E-mail: ronalddelrio.51@gmail.com Celular: 996 771 939
Hoy, Lima es la ciudad que nos alberga, que amamos, celebramos, compartimos y padecemos a diario. Si algo nos une es que la mayoría nos lleva de inmediato al caos urbano marcado por el fuego indeleble del endemoniado tráfico limeño. Es la ciudad que creció entre los arenales, las quebradas y los cerros y en las laderas del Rímac, de donde han ido surgiendo en los últimos 50 años los nuevos barrios, las nuevas historias de los migrantes y los nuevos ciudadanos, nuestros hijos, que reclaman un lugar y un espacio en esta su Capital.
La capital sigue creciendo hace muchos años, todavía con tentáculos harapientos que se extienden sobre los cerros donde viven muchos de los hermanos nuestros, a la orilla maloliente del rio Rímac o en arenales lejanos sin agua o cubiertos de neblina o ferozmente golpeados por el sol.
Hace no mucho tiempo atrás, los serranos que abandonaban sus pueblos se hacinaban en chozas de carrizo o de esteras apiñadas, los olores de la podredumbre de los desperdicios se asentaban, crecían o se pegaban a los techos de barro o de plástico, pero el serrano estaba bajo esa inmundicia, erguido, tenaz, “guapeándose” a veces con poderosas interjecciones quechuas, mientras la amada tierra de nuestros pueblos deja de ser cultivada, se seca y las casas vacías agonizan.
Claro que el serrano trabaja en Lima sin olvidar su pueblo, reúne dinero con diferentes actividades para hacer templos, relojes públicos, locales institucionales, pero el contacto con la ciudad le ha hecho sentir de repente el silencio de su andino pueblo.
Somos parte de las masas migratorias que hace muchos años atrás casi vaciaron las entrañas sagradas de la sierra, mareas humanas que empujadas por los impulsos del hambre y la necesidad de la explotación del hombre andino, fueron creando muchos hacinamientos humanos en pueblos jóvenes que se levantaban como hongos en la costa. Pienso a veces que estamos matando una parte del Perú amado, la gran tierra que nuestros ancestros hicieron producir, dominando como un Semi-Dios los abismos y las cumbres, embelleciéndolas aún más, labrando sobre su hermosura natural de tormenta.
Nuestra tierra se está despoblando, casi se extingue, vuelve al salvajismo. ¡Qué tarea más digna del ser humano que esto de domesticar los andes, un geológico torbellino!
Ha llegado el momento de fortalecer nuestra identidad, nuestras raíces, de sentir orgullo inconmensurable por haber nacido bajo la tutela de los andes peruanos que son “una tormenta de montañas secas, aparentemente estériles, un ciclópeo alarde de la naturaleza, una recreación bella y cruel del mundo, la expresión de la fuerza y el milagro cósmico.” (José M. Arguedas y Marina Núñez Del Prado).
Retengamos a nuestros hermanos serranos en nuestra tierra, sino hemos de morir de hambre y sofocación más tarde; que nuestras montañas no retrocedan al salvajismo en la era moderna. Máquinas y adoración a la tierra no tienen por qué ser incompatibles en el Perú, pueden ser y han de ser complementarios. Necesitamos que los gobiernos ofrezcan signos de honestidad y de amor al país para que renazca la esperanza, para que los espíritus decepcionados convalezcan, se alivien y recuperen el aliento.
Hay en el Perú un trasfondo místico que viene de sus milenios de historia, hay en el hombre, especialmente en los andes, en las comunidades andinas, una no escondida fe, una seguridad religiosa. Hemos vivido decenios gobernados por gentes que han pretendido, conscientemente o no, destruir este sentimiento. No lo han podido lograr ni lo lograrán, pero pueden torcer el camino. Las fábricas son indispensables, pero tanto o más necesitamos del trigo, del maíz y de la fe.
No hay que confundir el nacionalismo de “orejeras” y su rechazo del Otro -siempre semilla de violencia- con el patriotismo, sentimiento sano y generoso de amor a la tierra donde uno vio la luz, donde vivieron nuestros ancestros y forjaron sus primeros sueños; paisaje familiar de geografías, seres queridos y ocurrencias que se convierten en hitos de la memoria y escudos contra la soledad.
La Patria no son las banderas ni los himnos, ni los discursos apodípticos sobre los héroes emblemáticos, sino un puñado de lugares y personas que pueblan nuestros recuerdos y los tiñen de melancolía, la sensación cálida de que no importa dónde estemos porque existe un hogar al que podemos volver, de vivir en este país nuestro, grande, antiguo, enconado, desigual y sacudido por toda clase de tormentas sociales.
Hoy, Lima es la ciudad que nos alberga, que amamos, celebramos, compartimos y padecemos a diario. Si algo nos une es que la mayoría nos lleva de inmediato al caos urbano marcado por el fuego indeleble del endemoniado tráfico limeño. Es la ciudad que creció entre los arenales, las quebradas y los cerros y en las laderas del Rímac, de donde han ido surgiendo en los últimos 50 años los nuevos barrios, las nuevas historias de los migrantes y los nuevos ciudadanos, nuestros hijos, que reclaman un lugar y un espacio en esta su Capital.
La capital sigue creciendo hace muchos años, todavía con tentáculos harapientos que se extienden sobre los cerros donde viven muchos de los hermanos nuestros, a la orilla maloliente del rio Rímac o en arenales lejanos sin agua o cubiertos de neblina o ferozmente golpeados por el sol.
Hace no mucho tiempo atrás, los serranos que abandonaban sus pueblos se hacinaban en chozas de carrizo o de esteras apiñadas, los olores de la podredumbre de los desperdicios se asentaban, crecían o se pegaban a los techos de barro o de plástico, pero el serrano estaba bajo esa inmundicia, erguido, tenaz, “guapeándose” a veces con poderosas interjecciones quechuas, mientras la amada tierra de nuestros pueblos deja de ser cultivada, se seca y las casas vacías agonizan.
Claro que el serrano trabaja en Lima sin olvidar su pueblo, reúne dinero con diferentes actividades para hacer templos, relojes públicos, locales institucionales, pero el contacto con la ciudad le ha hecho sentir de repente el silencio de su andino pueblo.
Somos parte de las masas migratorias que hace muchos años atrás casi vaciaron las entrañas sagradas de la sierra, mareas humanas que empujadas por los impulsos del hambre y la necesidad de la explotación del hombre andino, fueron creando muchos hacinamientos humanos en pueblos jóvenes que se levantaban como hongos en la costa. Pienso a veces que estamos matando una parte del Perú amado, la gran tierra que nuestros ancestros hicieron producir, dominando como un Semi-Dios los abismos y las cumbres, embelleciéndolas aún más, labrando sobre su hermosura natural de tormenta.
Nuestra tierra se está despoblando, casi se extingue, vuelve al salvajismo. ¡Qué tarea más digna del ser humano que esto de domesticar los andes, un geológico torbellino!
Ha llegado el momento de fortalecer nuestra identidad, nuestras raíces, de sentir orgullo inconmensurable por haber nacido bajo la tutela de los andes peruanos que son “una tormenta de montañas secas, aparentemente estériles, un ciclópeo alarde de la naturaleza, una recreación bella y cruel del mundo, la expresión de la fuerza y el milagro cósmico.” (José M. Arguedas y Marina Núñez Del Prado).
Retengamos a nuestros hermanos serranos en nuestra tierra, sino hemos de morir de hambre y sofocación más tarde; que nuestras montañas no retrocedan al salvajismo en la era moderna. Máquinas y adoración a la tierra no tienen por qué ser incompatibles en el Perú, pueden ser y han de ser complementarios. Necesitamos que los gobiernos ofrezcan signos de honestidad y de amor al país para que renazca la esperanza, para que los espíritus decepcionados convalezcan, se alivien y recuperen el aliento.
Hay en el Perú un trasfondo místico que viene de sus milenios de historia, hay en el hombre, especialmente en los andes, en las comunidades andinas, una no escondida fe, una seguridad religiosa. Hemos vivido decenios gobernados por gentes que han pretendido, conscientemente o no, destruir este sentimiento. No lo han podido lograr ni lo lograrán, pero pueden torcer el camino. Las fábricas son indispensables, pero tanto o más necesitamos del trigo, del maíz y de la fe.
No hay que confundir el nacionalismo de “orejeras” y su rechazo del Otro -siempre semilla de violencia- con el patriotismo, sentimiento sano y generoso de amor a la tierra donde uno vio la luz, donde vivieron nuestros ancestros y forjaron sus primeros sueños; paisaje familiar de geografías, seres queridos y ocurrencias que se convierten en hitos de la memoria y escudos contra la soledad.
La Patria no son las banderas ni los himnos, ni los discursos apodípticos sobre los héroes emblemáticos, sino un puñado de lugares y personas que pueblan nuestros recuerdos y los tiñen de melancolía, la sensación cálida de que no importa dónde estemos porque existe un hogar al que podemos volver, de vivir en este país nuestro, grande, antiguo, enconado, desigual y sacudido por toda clase de tormentas sociales.
TITULARES
SUSCRÍBASE AL BOLETÍN DE HUACHOS.COM
Recibe las últimas noticias del día
TE PUEDE INTERESAR
Escribe tu comentario




