En OPINIÓN LIBRE |
Recuerdos del ayer
Antes de cruzar el puente sobre aquel destartalado tren y antes que el olvido hiciera su atroz labor, recordé algunas impresiones de un pueblo que no recuerdo su nombre.
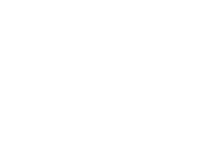
|
|
|---|
Antes de cruzar el puente sobre aquel destartalado tren y antes que el olvido hiciera su atroz labor, recordé algunas impresiones de un pueblo que no recuerdo su nombre.
Aquella tierra fértil abría caminos de esperanza impregnada de sueños pintados en moradas lejanas como nido de los cóndores. Sus mujeres, hombres y niños me recordaban águilas que aullaban como lobos, al pie del pueblo sin rencores resguardado por enormes eucaliptos, adornados de maizales y trigales desparramados.
Los canarios y palomas torcazas cantaban incumplidas promesas de un amor forastero. Sus labradores degustaban extraños potajes hecho de truchuelas y hierbas desconocidas que les infundía energías inagotables.
Al fondo un río azul, girando incansablemente alrededor de su mítica torre blanca, que aguardaba todos los nombres de los hombres que por ahí pasaron.
Más allá, enormes piedras blanquecinas reflejaban los nombres que más tarde han de morir, antes de cruzar aquel puente incaico, cuyo fin nadie conoce.
A veces suelo preguntarme, si no somos más que fantasmas, quienes escribimos recuerdos de nosotros mismos, cuidándonos de cruzar algún puente ya predestinado por nuestros antepasados.
RELACIONADAS
TITULARES
SUSCRÍBASE AL BOLETÍN DE HUACHOS.COM
Recibe las últimas noticias del día
TE PUEDE INTERESAR
Escribe tu comentario




